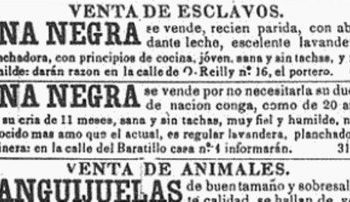«El puerto de San Sebastián es, en realidad, un mero corte en la montaña de tres cuartos de milla de ancho. Lo preside una playa, bastante llana, de callaos y arena negra. La ciudad del mismo nombre reposa cerca de la orilla, en la parte norte de un valle que se extiende dos millas hacia el interior. El final de éste lo conforma un barranco bastante ancho que termina en un pantano y cuya agua forma un arroyo que fluye a través de la playa. A ambos lados se elevan imponentes montañas, de pronunciadas laderas, sobre las que hay construidas terrazas destinadas al cultivo; las que se encuentran en las cotas más altas presentan síntomas de no haber sido utilizadas, por lo menos, en un par de años. Signos de abandono como éste se aprecian en todas las islas, lo que demuestra que la agricultura nunca ha sido lo suficientemente rentable como para tener una continuidad (con el problema añadido de que únicamente es practicable en las zonas altas). De ahí se infiere una de las razones por las que los trabajadores, totalmente desanimados, han emigrado a tierras más prósperas en el Nuevo Mundo. En el lecho del valle de San Sebastián se apila un inmenso número de piedras redondas, desprendidas de las montañas y que los torrentes del barranco se han encargado de desplazar hacia zonas más bajas y de pulir hasta conferirles esas formas redondeadas.
Los habitantes han recolectado unos pocos millones de ellas y las han amontonado formando altos muros, algunos incluso de poco más de veinticuatro pies de ancho y entre cinco y siete de alto, que, desde la distancia, instan a creer que se trata de caminos elevados. Pero no es el caso: las rocas fueron recogidas para utilizar la tierra que habían sepultado. Sobre estos espacios recuperados, hay plantadas tres cosechas de cebolla que anualmente se recogen y se exportan a La Habana. La zona pantanosa del valle debería ser igualmente recuperada y dedicada al cultivo, ya que supondría una mejora de la salubridad de la ciudad.
En la margen de la ciénaga aparece una torre cuadra, de sólida edificación y que fue construida en el 1470 DC. Tiene una altura de tres pisos y se utiliza como barraca para los soldados. Resulta evidente que este edificio formaba parte de un castillo de importantes dimensiones que, probablemente, las inundaciones hicieron desaparecer en su día, pues la forma del valle, arropado por unas escurridizas montañas, invita a que se originen repentinas riadas.
Sobre una roca, en el extremo norte del puerto, se erige otro edifico emblemático: el fuerte San Cristóbal. En la actualidad, los cañones están desmontados y oxidados. De la misma roca se proyecta un pequeño promontorio de lava negra, curvado, que sirve de refugio a los barcos de los vientos del norte y el oeste, así como de amarradero en tierra para las barcas de pesca. Al otro lado, frente al Pico de Tenerife, se encuentra un tercer fuerte bastante viejo.
La iglesia de San Sebastián es bastante común, pero, cuando se reconsidera el hecho de que dentro de sus muros Cristóbal Colón y su tripulación asistieron al último oficio religioso antes de partir en su venturoso viaje, adquiere la consideración de monumento histórico y reliquia de interés universal (un santuario que bien podría estar entre los más célebres de la historia). Entre las pinturas que cuelgan de sus paredes hay un fresco considerablemente dañado por el paso del tiempo y en el que aparecen representados unos barcos de guerra atacando el fuerte Cristóbal. Balas de cañón y de otras armas de fuego vuelan promiscuamente por todo el cuadro: unas cercanas ya a las rocas que bordean la costa, y otras, todavía en mitad del recorrido (en la realidad, el ojo humano no sería capaz de distinguir tantas al mismo tiempo). Las velas de los barcos son casi igual de largas que las naves, y una enseña del mismo color, toda roja, preside el fuerte como si flotase en el aire. Si alguna de esas velas se refiere a insignias británicas, la Union Jack [bandera británica] ha sido obviada. Botes repletos de hombres aparecen en esta terrorífica obra de arte como si estuviesen a punto de tomar tierra. Es una extraña miscelánea; resulta imposible de afirmar si trata de conmemorar el ataque de los ingleses o de los holandeses a Gomera.
La ciudad de San Sebastián consiste en una calle principal y tres callejones traseros. Con pocas excepciones, las casas son humildes y espantosas, muy pequeñas, quizá no más que el ancho de una sombra, pero mejores que las de El Hierro.

A una distancia de una docena de puertas por encima de la iglesia, en la calle principal, se halla la casa de Colón. A lo largo de los últimos cientos de años, se ha cambiado el techo en varias ocasiones, pero los suelos y los poyos de las ventanas evidencian el uso al que ha sido sometida durante siglos. Está formada por dos plantas. Las habitaciones de la de abajo se utilizan como cámaras, y las de arriba como almacén de la cochinilla y el grano. La parte trasera, incluyendo el pasillo abalconado que preside el patio desde el piso superior, se ha transformado en una carpintería. La casa es propiedad de un abogado que reside en la vivienda anexa. Aquí se hospedó el almirante en sus viajes de negocio a Guinea; y aquí, sin lugar a duda, estudió con total detenimiento la información (incierta) que arrojaban las cartas de navegación sobre lo desconocido (antes de que él lo surcara). En cada uno de sus célebres viajes, se suplió de aprovisionamientos, aquí, antes de zarpar hacia el Nuevo Mundo.
Unas cien yardas detrás de la torre del castillo, en medio de un magnífico palmeral de altísimos especimenes jamás imaginados, y en la linde con un viejo cementerio de escasas dimensiones, descansan las ruinas de un monasterio (los monasterios y conventos se hallan siempre en los lugares más hermosos, lo que pone de manifiesto la enorme sabiduría de sus fundadores). Ahora unas pocas habitaciones han sido ocupadas por indigentes y mendigos. No hay ni suelos ni escaleras. En varias partes el tejado está derruido, de modo que el agua se filtra a través del primer piso a las estancias de la parte baja, algunas de las cuales se encuentran en la más extrema desolación.
En San Sebastián existe, sorprendentemente, una buena fonda, y como ocurre generalmente en otras tierras cristianas, se encuentra enfrente de la iglesia, para ofrecer la posibilidad de humedecer las secas homilías rápidamente, y de un modo comprensivo. Es una antigua posada, muy atractiva para las ratas, a juzgar por el suelo de los dormitorios: viejo, gastado, remendado y lleno de agujeros, a través de los que se colaba la luz de una habitación inferior en la que estaban hospedadas varias mujeres. El autor tuvo que esperar pacientemente a que cesaran de hablar y se extinguiera la luz de las velas para cambiar las placas de la cámara.
Resulta conveniente llevar consigo cartas de presentación que entregar a los hombres que ejercen alguna influencia local al viajar por estas islas (a excepción de Gran Canaria y Tenerife, que pueden considerarse tan asequibles para el turista como la isla de Thanet, y mucho más cómodas que los archipiélagos de las Shetlands y las Orkneys). De este modo, se evita pagar en exceso a los arrieros y a los guías, se consigue información más valiosa acerca de las rutas que hay que tomar, y se recibe una hospitalidad altruista que el visitante acepta amablemente; pero lo mejor de todo, es que se puede disfrutar de la tranquila y apacible vida doméstica española (de por sí digna de admirar).
El autor entregó una de estas cartas al Señor Don Manuel Marcias, uno de los terratenientes de la isla, quien en seguida dio muestras de su noble y alegre corazón (aunque también viejo y cansado). Don Marcias se reveló como una gran fuente de conocimiento y compartió incalculable información con el escritor respecto a los lugares de especial interés en Gomera. Igualmente, le proporcionó una carta de presentación para que se la entregara a Don Manuel Casanova y Bento de Hermigua. A la tercera mañana de su llegada a la isla (abril), el escritor se hizo con los servicios de una mula y su arriero para un período de una semana o más. Salió, como le encanta hacer, en busca de aventura, sin plan definido de adonde ir, armado con una pipa y tabaco, provisto de comida suficiente para el camino, y confiando en la suerte y en el tiempo.
Un simple allanamiento del terreno con pretensiones de carretera parte de San Sebastián y se extiende una milla a lo lejos. No se le puede conceder el título de carretera, ni siquiera por halagar las tareas del buen hombre que trabaja en ella (sin duda se trata de un ingeniero bastante competente). En la isla no existe ninguna carretera, estrictamente hablando. En Valle Hermoso hay un intento fallido que no conduce a ninguna parte. Al final del allanamiento, uno tiene que adentrarse en el barranco. Un balbuceante arroyo fluye por parte de él arremolinándose alrededor de los cantos rodados y emitiendo una música nítida.

Al ascender un poco por el terreno, a los pies de la ladera que lleva a las montañas, se encuentra una granja que luce múltiples naranjos, plataneras y campos de millo, cebolla y papas. Las habitaciones de los edificios están acondicionadas para el almacenamiento de la cochinilla: además, cuenta con un molino de gofio accionado por un arroyo de agua procedente de una montaña. La finca es propiedad de Don Marcias (allí ofrecería al escritor una suculenta comida al aire libre al regreso de su incursión por el interior de la isla). Está situada en una zona privilegiada, con una imponente vista del mar sobre San Sebastián. Enfrente se extiende el valle, y detrás, las montañas y las nubes. Las cumbres generan en el visitante un sentimiento de adoración hacia las nubes, pues es únicamente ahí donde percibe la enorme contribución de éstas a lo pintoresco del panorama {como el velo varía la belleza de una joven novia). En el rudo paisaje en derredor abundan románticos caminos para burros, senderos para cabras, y quizá, muy probablemente, hadas, por la presencia de abundantes cañadas y flores silvestres (que tanto adoran).
En este sumamente apropiado Elíseo, Don Marcias va a comenzar la construcción de un hotel; pretende acondicionar un camino que baje hasta la costa e importar un ómnibus para que cubra este trayecto. Resulta cómico pensar que ese transporte será el primer vehículo con ruedas en la isla desde su creación, o erupción; y pronto llegarán más. Cuando se inaugure ese hotel, supondrá el retiro idóneo para quienes ansían disfrutar de un entorno saludable y de la tranquilidad que ello conlleva, ya que, aunque los campesinos de la isla ven San Sebastián como una majestuosa metrópolis, no es el lugar más apropiado para quienes prefieren disfrutar de la vida de un modo más apacible y en un entorno más atractivo».
John Withford, Las Islas Canarias, un destino de invierno. 1890.