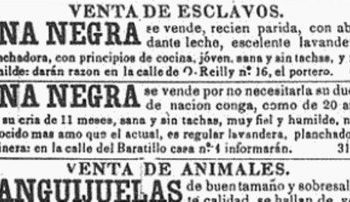La emigración canaria a América se convirtió, tal y como ocurriera previamente con la europea-occidental, en un fenómeno de masas a partir del último cuarto del siglo XIX, características que mantuvo hasta la tercera década del siglo XX. Como el destino mayoritario era Cuba, los rasgos propios de esta etapa no se hicieron bien visibles hasta después del parón provocado por la guerra de emancipación de la isla antillana, en cuyos bandos contendientes se involucraron los emigrados isleños.
El “desastre” del 98, que tantas fracturas causó en la sociedad española a todos los niveles, pasó prácticamente inadvertido en el migratorio, dado que sólo se dejó notar en una transitoria inflexión. Es más, fue a partir de entonces cuando el éxodo alcanzó, y con enorme diferencia, sus cotas más altas, por más que las relaciones bilaterales entre Cuba y España no se normalizaran hasta mediados de la tercera década del siglo XX, precisamente, cuando el proceso ya estaba en plena regresión.
Las razones que hacen explicables la afluencia isleña al Caribe eran de carácter económico. De un lado estaba Cuba, que demandaba fuerza de trabajo, tanto para las labores de reconstrucción del país como para el desarrollo de la producción azucarera. De otro, Canarias, que necesitaba dar salida a sus excedentes de brazos en una época marcada por la renovación del sector exterior con el cultivo del plátano, el tomate y la papa temprana. Las recientes mejoras de la navegación transoceánica se encargaron de crear la infraestructura comunicativa precisa para efectuar los trasvases de población entre las dos orillas del Atlántico.
El marco legislativo
En respuesta a sus desiguales necesidades, los respectivos gobiernos tejieron un armazón jurídico que resultó, en su complementariedad, sumamente eficaz para articular el comúnmente deseado flujo migratorio. En el polo de atracción, la naciente república de Cuba puso de inmediato en vigor una ley que, inspirada en criterios nacionalistas, pretendía atraer población blanca, especialmente española y, sobre todo, canaria. Por su parte, España aprobó una legislación sumamente permisiva en especial con la ley de 21 de diciembre de 1907, que reconocía la libertad de emigrar a todos los ciudadanos, exceptuando tan sólo a los jóvenes en el año que ingresaban en el servicio militar, a los soldados en activo, y a los individuos encausados por problemas judiciales.
La dinámica de la emigración
Sobre tales bases, y al ritmo que marcaban los factores de atracción en Cuba y de expulsión en Canarias, se articuló una emigración “temporal” con períodos de estancia muy desiguales, aunque predominantemente entre los cuatro y los siete años, que poco a poco sedimentó una colonia canaria en la isla antillana. Como el destino mayoritario eran los ingenios y centrales azucareros, las salidas y los retornos se agolpaban al inicio y al término de las zafras, esto es, en los meses otoñales y primaverales, lo que a algún observador incauto le ha hecho hablar, sin reparar en el hecho de que los que iban y venían no eran los mismos todos los años, de una emigración “golondrina”.
Por debajo de la economía incidían otros factores de diversa índole, los cuales hacen explicables las variantes geográficas y sectoriales que resultan incomprensibles a la luz de la coyuntura económica. Tal era el caso de los enganchadores que, como el agente de la Cuban American Sugar Company, Arturo Roca Mandillo, instigaban a los indecisos a partir con toda suerte de argucias. Otros mecanismos eran espontáneos, como la llamada privación relativa, esto es, la mayor propensión a emigrar que surgía en los lugares donde se habían introducido diferencias económicas recientes. Entre la casuística restante, especial interés por generar un segmento diferenciado, aunque muy minoritario, tuvieron las redes migratorias, esto es, los lazos humanos tejidos entre los dos polos del flujo migratorio.
En algunos casos, el dinamizador del proceso fue un individuo, caso de Federico Almeida Cauvin, uno de los escasísimos emigrados que consiguió, en el último tercio del siglo XIX, hacer fortuna, el cual impulsó una corriente inmigratoria familiar desde su tierra natal, el norte de Gran Canaria, hacia los centrales que tenía en Santiago de Cuba. En otros casos, como ocurriera en la llamada capital canaria de Cuba, Cabaiguán, las redes migratorias eran plurales y atraían familias de lugares diversos del archipiélago para cultivar tabaco. Estos colectivos de emigrados se caracterizaban por contener un alto componente femenino, practicar una acusada endogamia, estar menos integrados en el país de acogida y conservar en mayor medida los patrones culturales propios.
El perfil del emigrante
Pero, como dijimos, la tipología mayoritaria del isleño que emigró a Cuba fue la de un joven menor de veinte años, soltero y con baja cualificación laboral, que recaló en los centrales e ingenios azucareros de las zonas más inhóspitas de la isla. Junto a la motivación económica, la partida al amparo de la ley antes del año del llamamiento a filas para eludir el servicio militar fue el otro factor coadyuvante del proceso, por lo que las altas cifras supuestas sobre la emigración clandestina por los autores que equiparan los prófugos con las salidas ilegales del archipiélago carecen de fundamento.
El segmento que optó por las repúblicas continentales
Junto al masivo contingente que se estableció en Cuba, cifrado en un 80% del total, el 20% restante recaló, bien directamente o por reemigración desde la isla antillana, en las otras repúblicas americanas. Los rasgos dominantes del colectivo eran la procedencia de las áreas urbanizadas del Archipiélago, el componente familiar, el nivel de cualificación más alto y la mayor propensión a hacer definitiva la expatriación. En los años veinte, estos destinos habían alcanzado la pujanza suficiente como para hacer florecer sendas asociaciones canarias en Buenos Aires y Montevideo.
La cuantificación del éxodo
El apogeo de la emigración aconteció en la I Guerra Mundial y la posguerra, cuando la altísima cotización del azúcar en Cuba coincidió con una espantosa crisis en Canarias, lo que se tradujo en un número de salidas, contando las clandestinas, superior a las 40.000. Fue en aquella coyuntura cuando, a consecuencia de un temporal y las penurias de la navegación de la época, naufragó el ‘Valbanera’ en aguas próximas a La Habana con varios centenares de canarios a bordo. Por entonces, casi unas tres cuartas partes de los jóvenes isleños comprendidos entre los 15 y los 20 años estaban emigrados en Cuba.
La afluencia a la isla antillana se paró en seco tras el hundimiento del sector azucarero en 1920, lo que unido a la paulatina recuperación de la economía canaria hizo que a partir de entonces los retornos predominaran, salvo en 1924, sobre las salidas. El punto final llegó en el otoño de 1932, cuando entró en vigor la exigencia de un depósito en metálico para poder entrar al país que, a la postre, cercenó los últimos coletazos de la secular afluencia. En total, entre 1898 y 1932, se produjeron unas 70.000 salidas de Canarias hacia Cuba, lo que, a la vista de los 458.000 escasos habitantes que tenía el Archipiélago en 1920, magnifica el volumen del trasiego de población.
Las consecuencias de la emigración
A la hora de hacer un balance de los hechos estudiados, debemos tener presente que los ahorros más cuantiosos, los conseguidos durante la Danza de los millones, se esfumaron tras del desmoronamiento del sector azucarero en 1920 y la subsiguiente moratoria bancaria. El beneficio para el Archipiélago, pues, se redujo a un goteo atomizado de circulante que, en el mejor de los casos, consolidó la pequeña propiedad agraria. Y ello, a un costo humano y afectivo descomunal. Por otra parte, la minoría isleña que consiguió montar un negocio en Cuba aguantó el temporal mientras pudo aglutinada en torno a la Asociación Canaria. Esta burguesía afrontó la crisis con la esperanza de que la situación cambiara algún día para poder enajenar sus propiedades a precios razonables, por lo que quedó atrapada allende los mares, donde, años más tarde, asistió a la revolución castrista y, luego, readaptó su quehacer a un entorno social antagónico al que le había instado a emigrar.
Porque el gran beneficiado de la emigración canaria a Cuba no fue otro que el capital norteamericano invertido en el sector azucarero, a cuyo redil fueron a parar, a través de los circuitos del capitalismo, las plusvalías generadas por los esforzados isleños.
Los retornos y las repatriaciones de Cuba
Los retornos al archipiélago que, en conjunto, supusieron el 70% de las salidas, alcanzaron entre 1920 y 1935 cifras superiores a los 44.000 individuos. En un principio, los protagonistas fueron los jóvenes que habían acudido a la última zafra, y luego, una vez quedó clara la irreversibilidad de la crisis azucarera, los núcleos familiares con algún que otro cubano en su seno.
La situación era tan crítica que un tercio fue repatriado con cargo al gobierno, las navieras y, luego, las cuestaciones benéficas abiertas en Canarias. La incesante llegada a La Habana de los isleños del interior de la isla que estaban en la indigencia, fue paliada con la mediación de las sociedades de emigrantes, las cuales corrían a cargo de su manutención en tanto en cuanto se conseguían los pasajes.
Tras el “crack” de 1929, el problema adquirió tintes aún más dramáticos porque al recrudecimiento de la crisis se unieron las medidas legislativas contra los extranjeros, las arremetidas de los obreros cubanos desocupados y, a partir de 1933, la inestabilidad por la revuelta contra la dictadura del general Machado. Las repatriaciones terminaron en el verano de 1935, cuando entró en vigor una nueva ley de inmigración que, tanto para entrar como para salir del país, consolidó la exigencia del depósito en metálico.
Julio Antonio Yanes Mesa es historiador y profesor titular de la Universidad de La Laguna